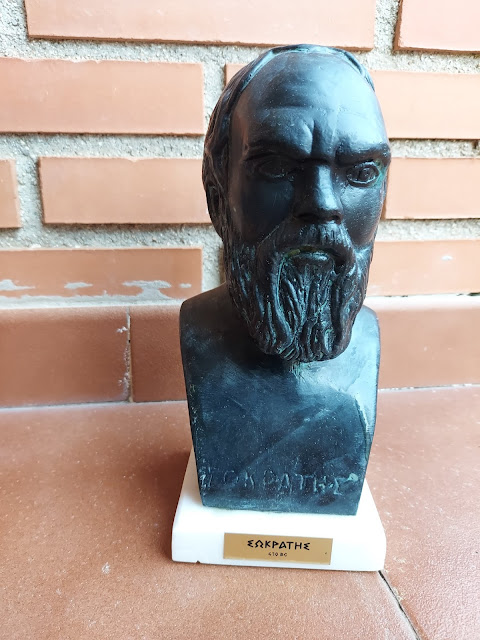Comienzo en 346e hasta 347d.
jueves, 8 de abril de 2021
Leyendo REPÚBLICA de Platón (26)
miércoles, 7 de abril de 2021
Leyendo REPÚBLICA de Platón (25)
Comienzo en 346a hasta 346e.
ἆρ᾽ οὖν οὐδ᾽ ὠφελεῖ τότε , ὅταν προῖκα ἐργάζηται ;
martes, 6 de abril de 2021
Acostumbrarse a ver las formas. Balthasar (006)
Hablar de belleza e imagen obliga pronto a tratar sobre la percepción de las formas. Sin duda, hay una cuestión importante a destacar. La persona, que no es vacío ni en el primer momento que pisa el mundo, necesita una forma (de vida), es decir, concretarse de algún modo. Y esto lo hace, en gran medida, percibiendo, con la apertura radical de la percepción, que no es un mirar entre otros sino tender y atender a la verdad.
Cierto es que cada época es auxilio o perjuicio en este sentido. Cada entorno, diría yo. Cada mundo en el que se crece y se desarrolla, en el que va germinando su vida. Desprovisto de forma definitiva-definida, incapaz de cerrarse, va adquiriendo con su mirada un diálogo de superficialidad o profundidad con la realidad. Y en esa salida de sí clama por la imagen original hacia la que tiende su propia forma.
Por supuesto, nada automático, entretejido todo el asunto con la libertad, que para ser racional requiere un momento de-liberativo previo a la acción que convierte su vida en un tiempo impreciso y controvertido, de separación entre sí y el mundo. Conforme a lo cual, se busca, aunque no a ciegas. Con una luz propia cuya intensidad de modula, se educa, se enfoca o refleja. Imposible, en cualquier caso, apagarla y oscurecerla. Ni respecto a la realidad, ni respecto a sí mismo fuera de toda ella.
Este acostumbrarse a mirar, por lo tanto, conforma. No creo que se deba pasar por alto la necesidad de pensar en ello, ni que sea algo insuperable. Aunque el mirar no sea simplemente algo estético. En línea con lo que propone Balthasar, debe ir unido a lo ético y lo lógico. Recordemos la unidad de la belleza, la bondad y la verdad. Por ese orden, en ese camino tan kierkegaardiano, pese a la separación que el teólogo alemán haga respecto del filósofo danés. Miremos bien, verdaderamente miremos, contemplemos con claridad la belleza que se muestra, que desea mostrarse, que desea revelarse.
No es una mirada que completa la realidad, mera subjetividad sin objetividad, sin evidencia. No es un mirar que parte de la nada y llega a la nada, que trabaja en su mirar la modelación. El mirar que propone es más pasividad, dejarse encontrar, dejarse habitar, poner en diálogo lo más interno y lo más externo, ser trasvase, ser puente, ser comunicación simultáneamente. Mirar aquí es dialogar, acostumbrarse a los discursos. Y se educa. Sobre todo, cuando se impone la objetividad, cuando no es una estética apalancada en la expresión de la creatividad informe, sino la recepción de la forma.
Leyendo REPÚBLICA de Platón (24)
Comienzo en 345b hasta 346a
Por supuesto, la filosofía trata abiertamente de cambiar las personas. Y esto no es algo que se haya dejado a la modernidad o una luz que se ha encendido en ella, sino que está, como se ve, desde el inicio. Trasímaco está llamado a "convertirse", a cambiar de idea y de opinión, y a que sea además algo público y no privado. Por favor, Trasímaco, inténtalo.
La terapia filosófica es el impacto de la búsqueda de la verdad. Es decir, de la pregunta. Algo no marginal, no momentáneo. La persona sucumbe ante ella y, desprotegida de sí misma, superada y sorprendida, se sitúa en movimiento. De nuevo, cambia. Acepta la novedad y el despojo de la rutina, se vuelve cálida y humilde y entiende que debe aprender a vivir, o vivir sin más. Y que no vale cualquier forma de vida por igual, aunque sea la suya. Lo hace arriesgando, probablemente incómodamente. De ahí que sea importantísima la compañía y la amistad. De ahí que resulte apremiante preguntar a otros por las propias preguntas.
Trasímaco se ha encontrado de golpe con el muro socrático en su conjunto y amplitud, casi rodeándole sin dejar salida. Quédate aquí, Trasímaco. Examinemos de qué va todo eso que dices saber, que andas por ahí diciendo. Tomemos tiempo, el que sea necesario. Recuperemos distancia para ser los dueños de los asuntos que, si no consideramos bien y no nos los apropiamos suficientemente, terminarán esclavizándonos, robándonos alma, vida, libertad y dignidad. Todo lo que somos valiosamente, aún sin saberlo plenamente y solo mediante la intuición de las bellas huellas y pistas que dejan a su paso la verdad y el bien. ¿No va esto en serio?
Sócrates, que ha escuchado bien lo que ha dicho, retoma uno de sus primeros ejemplos ya comentados: el pastor y las ovejas. Y hace con él lo que mejor se le da: delimitar, situar, concretar, examinar hacia dentro, restringir y cercar. Lo del médico, pasa. Pero el verdadero pastor, en su arte, es muy diferente a como Trasímaco lo ha expuesto, que lo ha situado en el propio aprovechamiento. Pero ojo, que el arte del pastor es casi el contrario. Es tal y será buen pastor en tanto que vele por el rebaño y sepa cuidar de las ovejas con lo que las ovejas necesitan. Mientras que Trasímaco, en su alarde totalitario, lo ha definido más bien como un comerciante. Y en toda profesión cabe, muy probablemente, encontrar un comerciante escondido con ropaje de apariencia de lo que no es, de modo que no será un verdadero pastor, profesor o gobernante, sino siempre un comerciante escondido en él, un traficante de bienes y personas según su propia conveniencia.
Y concluye, guiado por la comparación, que "todo gobierno, en tanto que gobierno, no atiende a ninguna otra cosa que al sumo bien de aquel que es su gobernado y está a su cuidado, trátese de gobierno del Estado o de ámbitos particulares." Dicho de otro modo, existe un auténtico y verdadero arte de gobernar, que no es cualquier cosa, ni puede confundirse con otras, en el que el paralelo con el pastor es más que relevante, en tanto que cuidado de los gobernados. Este "en cuanto tal", "en sí mismo" es aquí poco menos que un reclamo o una ironía, que quizá funciona en el plano de la exigencia moral o del ideal, pues no existirá plena realización, aunque sí tensión hacia, direccionalidad, intencionalidad o pertenencia a la esfera concreta del bien por el gobernado.
Termina su intervención Sócrates con una pregunta que hoy no carece de sentido, aunque su lectura histórica no agota, a mi entender, el significado de lo que dice: "Pero, ¿tú crees acaso que los que gobiernan los Estados lo hacen voluntariamente?" Ya digo que hace falta comprender la gratuidad de quien gobierna a la altura a la que Sócrates lo está planteando aquí, que no solo afecta a los propios bienes particulares que durante el periodo de tiempo deberían ser desatendidos, sino a algo mayor. Pues aquí el gobernante no responde con su acción ni ante su familia, ni ante los suyos, ni ante los gobernados, sino algo mayor que se le presenta en la doble cara de la exigencia y la responsabilidad.
Como Trasímaco conoce el funcionamiento de la ciudad, dice que lo sabe bien, que sabe que se gobierna sin voluntariedad, es decir, contra el propio querer. Y no debemos haber avanzando mucho en este sentido. Creo yo también.
Gobernar, lo que es gobernar, se hace contra uno mismo. Y me parece que no puede ser de otra manera, en la normal condición humana. De ahí lo que Sócrates apunta, que quien gobierna -en otras ciudades distintas a Atenas- reclama salario en compensación, a la altura del daño hecho a lo particular y buscando beneficiarse entonces, en lo posible, de lo común.
Pero cada arte, cada poder es diferente del resto. Confundirlos y mezclarlos, permitir que unos se contaminen con otros, termina por ser nefasto.
lunes, 5 de abril de 2021
Leyendo a Balthasar (005). GLORIA I. Introducción (2)
De este primer acercamiento, se intuye (conoce) que lo que Balthasar refiere como belleza no es, en verdad, de este mundo. Y quizá con el pesimismo propio de la segunda mitad del siglo XX, con esos coletazos existenciales y sociales indómitos, muestra un claro cansancio del mundo, un mundo sin belleza, que es un mundo desprovisto de ser, con existencia a medias, alejado radicalmente de la verdad y en el que, por lo tanto, todo lo que suene a grande les viene excesivo y provoca temor.
No es solo que la belleza no se vea, por tanto, sino que además se espanta, no se quiere aceptar y se rechaza su mera posibilidad si no está a la altura -digamos "bajura"- de una existencia humana mermada, reducida y fragmentada.
Para ser las primeras páginas, que nadie se lleve a engaño, a mí no dejan de impresionarme. ¿Por qué empezar entonces esta tarea, como en medio de una profunda noche? Precisamente por eso, por la necesidad de despejarla. ¿No es demasiado para una persona, además dedicada ampliamente al estudio y la cultura, a lo intelectual y racional? Añado personalmente: si no viene de aquí, ¿de dónde?
Balthasar quiere la unidad, la amplia y basta unidad del Uno y mostrar su reflejo. No se tratará por tanto de un relato interiorista, sino de la persona en su conjunto complejo y no siempre armónico, no en partes como cajones, sino dimensiones como flechas. "La interioridad es simultánea con su comunicación, el alma con su cuerpo, la participación libre según las leyes y la inteligibilidad de un lenguaje."
Todo lo originario y primordial, de esta manera, debe recibirse, no investigarse más allá para caer en el vacío, no puede disociarse. E insiste: "no es espíritu desprovisto de cuerpo", "ni cuerpo desprovisto de espíritu." Es rigurosa simultaneidad. Aunque luego dice "tensión", porque no son tan uno, ni tan armónicos, ni tan convivientes pacíficos como se esperaría al reunirlos.
Acusa al platonismo "exacerbado" de esa diferenciación en la persona y no le quito la razón. No tanto del lado platónico quizá, como de la recepción de su pensamiento en la edad media y de las corrientes helenistas dentro del mundo romano. Aunque no fue todo, ni mucho menos, sí se endureció la tendencia dualista que rompe la unidad y que, en el siglo XX, afianza el materialismo y el inmanentismo como voz común en lo referente a la totalidad.
Para Balthasar, la persona en su unidad rota también puede aprender, sin embargo, más ampliamente lo que es ser persona. La tensión entre lo voluntario y lo involuntario, desvela una "interioridad profunda, a través de la abertura de la respuesta particular e individual." Mediante el cuerpo "está el hombre en el mundo, se expresa e interviene responsablemente en la situación de la comunidad". En la historia se "conserva su huella y arrastra consigo siempre su imagen."
Añade, a esta unidad entre lo corporal y lo social, que "al menos en esto -lo dice con mucha esperanza- se percatará de que no es dueño de sí mismo." Es decir, por lo tanto, la persona no encuentra en sí su propia razón de ser, no es su propio paradigma, sino imagen-de, referencia-a, apertura más allá de sí misma; "no es palabra originaria (Urwort), sino respuesta (Antwort)." Sobre esto, a lo largo de la lectura, habrá mucho que decir.
Dicho lo cual, aceptado eso mismo, su propia insuficiencia, a Balthasar le vale -de momento- para hacerse eco de la llamada primordial: "convertirse íntegramente, en cuerpo y espíritu, en espejo de Dios, e intentar adquirir aquella trascendencia y aquel poder de irradicación que han de encontrarse en el ser mundano, si éste es realmente imagen y semejanza de Dios, su palabra y su gesto, su acción y su drama."
Antropológicamente, Balthasar entiende la persona como "forma, que no es límite para el espíritu y la libertad, sino que se identifica con ellos."
Entiendo que estas palabras, fuera de un camino que autorice a comprenderlas, suenan salvajemente. La dignidad endiosada de nuestro mundo, que por un lado se quiere defender en apariencia a toda costa y frente a todo el orden establecido, y por otro es incapaz de justificarla y asentarla radicalmente en algo más que circunloquios, esta dignidad se ve herida. Aquí la persona puede colocarse lo primero dentro de un diálogo social en ámbito público diverso, pero en la conciencia cristiana no es, ni de lejos, lo superior y lo último. La persona es bella en tanto que reflejo de Dios. Con todo lo que supone. Pero de Dios.
Por otro lado, también quedaría herida la idea de libertad, que en nuestro mundo está deslocalizada existencialmente o medicalizada en conexiones neuronales. Cuando Balthasar interviene para unirla a la forma, es decir, para darle forma a la libertad misma en términos de humanidad e imagen, ya se anuncia que en tanto que capacidad será limitada y buscará precisamente el respeto a ese límite. No será una apertura al modo como se quiere hacer valer. Sin embargo, unida a la belleza, esta libertad tampoco será correspondencia directamente de este mundo. Pertenece a la forma.
Leyendo REPÚBLICA de Platón. (23)
Comienzo en 345a hasta 345b
Estaba Sócrates hablando y, con o sin su permiso, ayer no cerré su intervención para dar mayor relevancia al corte que hizo. Con un Trasímaco crecido, que lanza un estertor rotundo para mostrar por fin lo que realmente piensa y quiere, a Sócrates solo se le ocurre apelar a su divinidad y apariencia, para ahora ponerse a examinar sin convencimiento alguno lo que ha dicho.
Ya que no se cree que la injusticia sea lo más provechosa que la justicia, sea "oculta" o "manifiesta". Este "no me creo" es "no lo acepto", "no lo hago mío", "no lo asumo", es decir, o bien no hay espacio para ello, o bien choca con otra creencia que, dada su incompatibilidad, su contrariedad, su inconsistencia y carencia de fuerza. Brilla, pero no lo suficiente. O brilla demasiado, siendo solo apariencia. Peligrosa, por otro lado. Por la vertiente que Sócrates percibe. Porque no se trata de un ignorante que no sabe y habla, sino de quien usará engaño y violencia para dominar y someter a otros.
Así que Sócrates le pide: "Persuádenos adecuadamente." Algo así como: "Intenta convencernos, que aquí resistimos todavía del otro lado y no te daremos fácilmente el poder que quieres tener sobre nosotros." Una resistencia que desenmascara, por lo tanto, y deja en evidencia. En esto sí que hay un profundo socratismo todavía en este discurso platónico. No se enseñará algo propiamente dicho, sino el proceder que detiene y que niega, en la forma del "daimon" que actúa en el silencio del alma de Sócrates. Cualquier opción, menos aceptar precipitadamente el discurso sin criterio, sin distancia, sin miramiento, sin reflexión. Está el riesgo el alma misma de quien escucha. Y, si quien escucha es médico, percibirá también la enfermedad del que propone tales cosas. En conclusión, a Trasímaco se le pide que se muestre, que se enfrente a sí mismo, que salga un poco más de su caverna, que se tope con la brillante luz del sol y deje su discurso puesto ahí delante, para comprobar si hay en él algo auténtico y original o se desvanece de un plumazo a la segunda pregunta.
Dicho de otro modo, y merece la pena detenerse aún más, la confrontación filosófica es la profundización en lo real, la curación de toda esa superficialidad que encarcela con su propio a quien teme, haciendo temer a otros. Y digo de antemano que, si escuchar a Trasímaco no provoca algo de pavor en nuestro siglo, después de comprobar sobradamente que su locura puede llegar a hacerse patente y que pueden venir más y más como Trasímaco, lo nuestro no tiene cura. ¿Cómo cuidarse de Trasímaco hoy? A la socrática, cualquier cosa menos mirar hacia otro lado como si diera igual que el joven hablara en público sin más.
¿Nos persuades Trasímaco? ¿Te expones de una vez a ver si abriendo tu herida se puede curar con algo de lo que digamos o con alguna pregunta o con lo que tú mismo vas pensando?
Lo que Trasímaco responde, como no puede esperarse otra cosa, es burlesco y desafiante, con absoluto desprecio. En verdad, al modo como trataría cualquier dictador al rebaño. "¡Eres un crío, Sócrates! ¿Te doy de comer? ¿Hago de criada para ti? ¿Abres la boca y te la voy llenando? Deja de pensar, que ya lo hago yo por ti."
Una metáfora aquí idiotesca -esta del comer-, que en otros textos es traída por Sócrates para hablar del peligro de los discursos escuchados, sin más. Y cómo el mero escuchar algo ya es arriesgar el alma. Y no hay otra opción más que estar en el vivir humano que exponerse, no hay más opción que la necesaria exposición. Siendo así, ¿al menos con un escudo filosófico, con alguna pregunta preparada para comenzar?
Sócrates deja ver, en el diálogo, que no es un niño, que no es necesario tal tratamiento infantiloide y empequeñecedor. Quizá Trasímaco no debería tratar a nadie de ese modo, haciéndole tragar palabras. Así que, tomando la palabra Sócrates le pide que siga adelante, que no se distraiga demasiado y que sostenga, que mantenga, que aguante y agarre bien lo que está diciendo, que soporte sólidamente, que se haga "sujeto" de lo que dice y no se desvanezca, ni cambie a la primera de cambio. Y, si quiere cambiar, en lugar de permanecer, que lo diga clarísimamente. Es decir, que se tome en serio eso de ser persona en tanto que sujeto, y lo demuestre haciendo evidente su capacidad y posición, y si lo que enseña es realmente lo que vive, y si él es uno y no varios. Por tanto, que se deje de cuentos y no trate a nadie como a un niño. ¡Ni a sí mismo!
ἀλλὰ πρῶτον μέν, ἃ ἂν εἴπῃς, ἔμμενε τούτοις, ἢ ἐὰν μετατιθῇ, φανερῶς μετατίθεσο καὶ ἡμᾶς μὴ ἐξαπάτα.
Para tatuárselo. ¿Esto no es como un juramiento socrático, filosófico? Aquí, en el diálogo, a nadie se le impide cambiar de posición, con tal de que lo haga abiertamente y sin complejos. Aquí no se sanciona, ni se ridiculiza al que se contradice, salvo que no se dé cuenta y continúe más allá de su contradicción. Aquí nada se toma a broma y se busca en serio la verdad, ahora de lo justo y lo injusto. Es decir, aquí todo menos el engaño y la actitud trasimaquea.
domingo, 4 de abril de 2021
Leyendo REPÚBLICA de Platón (22)
Comienzo en 344d hasta 345a
Como muchos consideran que son solo palabras, y que con ellas se puede jugar o desdecirse sin problema alguno, a Trasímaco se le tomará poco en serio. Sea en tiempos de Sócrates, sea en el siglo I, IV, IX, XIV, XX o en todo hoy. No cambia. Da igual. Sin embargo, me temo que con muchos los que coinciden con Trasímaco y sus aspiraciones dictatoriales. En lo que puedan, claro.
Sócrates toma la palabra para impedir que aquello siga adelante como si nada. Y, con su ironía y como si no hubiera aprendido nada realmente valioso todavía, le insta a quedarse y enseñar esa vida que es la más provechosa de todas las posibles. "Divino Trasímaco, ¿vas a marcharte tras arrojarnos un discurso (así)?" Tal cual, tras arrojarlo. Quédate, quédate aquí. No te vayas muy lejos.
Es como si Sócrates hubiera abierto un socavón al final de todo lo dicho, como si le hubiera importado un bledo todo, menos que se vaya sin "refutar", sin "examen", sin "aceptar preguntas", como palabra última que sentencia y cierra el mundo de lo posible y lo circunscribe todo a sí mismo, a un sí mismo dictatorial. Atención.
No te vayas, Trasímaco. No sea que exaltado con tu propio discurso des un golpe de estado y, al salir de esta casa en dirección a Atenas, todo esté al revés. Así que siéntate, "divino".
Dos preguntas de Sócrates, ninguna orden. La primera, sobre la intención después del discurso. La segunda, sobre si cree que el tema que tratan es cualquier tema, o la madre de todos los demás. Con dos preguntas, el tirano se sienta como un pupilo y nada más. Si creyera realmente lo que dice, y todo le diera igual salvo sí mismo, se hubiera marchado. ¿Por qué, entonces, se queda a figurar como uno más de los que se someten a un interrogatorio estilo socrático? ¿Todavía alberga esperanzas de con-vencer?
Y como Trasímaco se queda, Sócrates vuelve a hablar. Lo primero que le dice es lo siguiente: "Parecía que sí (te ibas)", es decir, "que nada te importaba de nosotros, ni que te preocupara que fuéramos a vivir peor o mejor, desconociendo lo que dices saber." Ciertamente, a Trasímaco le debería dar igual todo, esto es, su obligación sería para sí mismo y solo para sí mismo, si poseyera realmente el arte que dice poseer y sus palabras fueran siempre tan convincentes como la mirada lo es la mirada de Medusa o el canto de las sirenas que estrellan barcos contra las rocas.
Sócrates sitúa a Trasímaco entre las figuras de la apariencia, como espectro que pronuncia cosas. Sin más. La vida de Trasímaco es tan aparentes que, diciendo lo que dice, no hace ni la mitad de lo que dice. Y se queda. Simplemente quedándose, ya está sometiéndose a la prueba. El poder de Sócrates, sea el que sea, es mayor que el suyo. Y ahora le examina.
Realmente, "nada debería importarle", nada en absoluto, salvo sí mismo. Aunque también, a decir verdad, la opinión de los demás. Es ahí donde un sofista encuentra la fuerza. Es alguien que mira más a los demás de lo que realmente dice. Bien de reojo, bien desde arriba, bien por encima del hombro. Pero siempre mirando a los demás para aprovecharse de ellos y decirles lo que quieren escuchar y así, diciéndoles eso que esperan escuchar, doblegar su voluntad y someterlos a la suya, que es más débil de lo que confiesa y, por eso, teme a otras. Como en él todo es vacío, se hace eco de los demás.
Lo último de esto primero, con lo que Sócrates le detiene y frena, distingue entre el vivir y el pensar. Y le confirma lo que realmente piensa: si viviésemos como pensamos, con auténticas verdades, la vida sería altamente provechosa. Pero, en no pocas ocasiones, no vivimos como realmente pensamos, ni pensamos cómo vivimos realmente, es decir, no reflexionamos, ya que somos incapaces de dirigir de primeras la vida con el pensamiento, al menos se debería dar la oportunidad del examen. Al menos ahí habría, imprescindiblemente, modificación del pensamiento tras la experiencia de la vida. Y quizá así, cuando hayamos pensando de en qué pensamientos estamos sosteniendo y confiando la vida. ¿No sería lo más justo? Que cada uno haga consigo mismo lo que Sócrates hará con Trasímaco.
"En lo que a mí toca, te diré que no estoy convencido, y que no creo que la injusticia sea más provechosa que la justicia, ni aunque aquella sea permitida y no se le impida hacer lo que quiera."
Una frase en la que Sócrates pone de relevancia su individualidad y personalidad. Nada de masa, nada de esconderse en el grupo. Simplemente él, con su opinión, que es en realidad una reacción negativa, la negación de Trasímaco. Es más, la negación de toda situación descrita por Trasímaco, incluso en el caso en que estuviera permitido, es decir, que la ley dijera lo que no es. Insisto, en su individualidad dispuesto a enfrentarse a todo aquel que defienda que la injusticia va por delante de la justicia. Con su propia vida.
Ahora bien, ya lo conocemos. Nada de saber, solo opinión, solo creencia. Él preparado para ser refutado y desdecirse si alguien le convence, tomando nuevamente la irónica situación del aprendiz que hace las preguntas incómodas y molestas al interlocutor preparado para enseñar y hablar convincentemente. Nada más. Sócrates a la cabeza.
"Admitamos..."
Leyendo a Balthasar (004). Gloria I. Introducción (01).
La introducción, como un primer acceso, son cien páginas en siete capítulos, en los que se va dibujando un verdadero itinerario clamoroso e impregnante, en el que se apuntan la intuiciones fundamentales que luego se irán desarrollando. Aunque Balthasar se lo toma como un modo de sentar bases para ulteriores andanadas.
1. Punto de partida y propósito final.
Cómo empezar y con qué palabra. "Alguien que quiere situarse ante la verdad -en toda su integridad...-" y como persona integral y de razón amplia y abierta, ¿qué puede ser lo primero que diga? Y Balthasar escoge "belleza". Pero "en un mundo sin belleza", necesitado de ella, que ha roto la unidad entre lo bello, la bondad y la verdad, y sufre esa ruptura.
Este punto de partida no es el encuentro con lo estético como adorno y apariencia, sino el aparecer mismo de lo bello junto a la verdad y el bien. De hecho, la crítica que hace Balthasar de la realidad que tiene presente es desconsoladora. Alerta de la caída del ser, del pavoneo de la maldad justificada, del interés en el interés y no en la verdad. Sin belleza, el bien ha perdido su fuerza atractiva y la verdad carece de la fuerza su conclusión lógica. Y, sin embargo, belleza y todas las palabras que giran alrededor del misterio de la forma o de la especie.
El primer párrafo, en el que alude a la persona de reflexión y acción, para tomar posición como persona que piensa y actúa en esta tarea teológica, sitúa a la persona en el disparadero. La cuestión antropológica será fundamental. Es la persona, que pienso yo que deberíamos dejar vivir más, sin asaltarla con tantas preocupaciones e interpretaciones ajenas, la que está llamada a ejercitarse aquí. Y la persona será la cuestión central, no desgajada del Dios que se da a conocer. En el segundo párrafo, la integralidad de la persona, no una parte de ella, ni un punto concreto. La persona es la que es, con su drama.
Y el tercer párrafo, sobre la belleza. Alguna de sus notas, para entender a lo que realmente se refiere y no confundirlo con aquello que no sea lo impactante, el acontecimiento, el desvelamiento y la revelación, la fuerza que atrae y sustrae de sí, que reclama, que comunica, que exige, que aproxima y une. Divido el párrafo mismo, en sus puntos:
- Unificadora. La belleza, la última palabra a la que puede llegar el intelecto reflexivo, ya que es la aureola de resplandor imborrable que rodea a la estrella de la verdad y del bien y su indisociable unión.
- Gratuita, donada. La belleza desinteresada, sin la cual no sabía entenderse a sí mismo el mundo antiguo, pero que se ha despedido sigilosamente y de puntillas del mundo moderno de los intereses, abandonándolo a su avidez y su tristeza.
- Humanizadora. La belleza, que tampoco es ya apreciada ni protegida por la religión y que, sin embargo, cual máscara desprendida de su rostro, deja al descubierto rasgos que amenazan volverse ininteligibles para las personas.
- Esperanzadora. La belleza, en la que no nos atrevemos a seguir creyendo y a la que hemos convertido en una apariencia para poder librarnos de ella sin remordimientos.
- Exigente. La belleza, que (como hoy aparece bien claro) reclama para sí al menos tanto valor y fuerza de decisión como la verdad y el bien, y que no se deja separar ni alejar de sus dos hermanas sin arrastrarlas consigo en una misteriosa venganza.
Imagen: Sieger Koder.
-----
Referencias bíblicas: -.
-----
Autores citados: -.
----
Conceptos clave: belleza.
sábado, 3 de abril de 2021
Leyendo a BALTHASAR (003). Gloria I. Prefacio.
Los dos últimos párrafos de este prefacio, curiosamente escrito antes de terminar la obra, como un compromiso previo con ella y no un final apoteósico, son especialmente densos y sugerentes. Hay en la lectura que Balthasar hace del encuentro con Dios, de la experiencia de Dios en términos de lo bello, que es tremendamente importante. Lo que no sé es si hay un primer encuentro, tal y como a veces se sugiere, o se trata en muchos casos de un progresivo desvelamiento. Las categorías que utiliza también tienen su problemática. Lo iré viendo. Aquí basta con apuntar algunas.
Efectivamente, el trato y cercanía con Dios, la contemplación de Dios no se vive al modo como se vive cualquier otra realidad que pueda verse. Existe una diferencia más que notable. Si se habla de ver, se hace en términos tan separados que la analogía destaca la insuficiencia de las palabras en este sentido. Sin embargo, sí hay una "percepción", sí hay una presencia real que desborda la realidad, sí se da en forma que sobrepasa y sobrecoge, que atrapa. La vida de lo que se ve es mayor de la vida de quien percibe y ese trasvase supone un cierto ahogamiento o deslumbramiento. Si santo Tomás distingue en lo bello "species" y "lumen" como dos momentos unidos e inseparables, aunque discernibles y comprensibles, se puede hablar igualmente de "percibir" y "ser arrebatado". Lo cual, en teología, se emparentaría de la misma manera con "fe" y "gracia".
Esto vale también para las relaciones teológicas entre fe y gracia, porque la fe adopta una actitud de entrega al percibir la forma de la revelación, a la que la gracia se apodera del creyente y lo eleva hacia el mundo de Dios. (p. 16)
En esta forma de hablar, hay una desintelectualización y desmoralización clara de la experiencia creyente. Ideas y acciones no viven solas, ni surgen de la nada, sino que tienen su raíz en la experiencia desbordante de Dios, que no pueden limitar y que aportan fundamento tanto al universo racional creyente, con una razón muy ampliada y más allá de sí misma, como al compromiso ético, entendido como forma de vida en todos los aspectos, desde los más extraordinarios hasta los más cotidianos. El impacto del encuentro es tal que invierte situaciones. El conocedor pasa a ser conocido y El Conocido se revela entregándose, poniéndose a disposición y recibiendo en sí.
Comprender así la fe, desde un primer momento, es buscar lo auténtico y lo raíz de la experiencia creyente, invalidando cualquier otro criterio que no sea, para hablar de ella, lo más elevado y lo más original. No fijarse en la situación, en el contexto, en la realidad inmediata, sino emprender el trayecto hacia las fuentes mismas de las que parte, amparándose en ellas. Algo que, por tanto, debe estar permanentemente recordado y vivo, para no desvirtuar lo religioso en una cosmovisión sobre la que discutir o en una ética que quiera dar sentido o transformar el mundo.
Reconozco, de entrada, que es algo que me atrae profundamente del pensamiento de Balthasar y que en otros no encuentro tan claramente dicho. Correr demasiado en asuntos religiosos, arriesgarse a que todas las experiencias sean tenidas por iguales, no disponer de horizontes humanos en los que ir haciendo pacientemente camino y saber esperar, resulta tremendamente peligroso. Porque puede parecer estéticamente bello, sin serlo. Se puede presentar como justo, noble, verdadero, sin serlo. La teología de Balthasar avisa y previene del fondo último, y lo esclarece hasta donde se puede entender por quien lo recibe.
Es importante recordar, en cualquier caso, que "species" y "lumen" no coinciden. Por tanto, la revelación no se da exclusivamente allí donde, de primeras, se pueda esperar o parezca que la realidad se ha especializado en ella para ser canal preferente. No coinciden, tiene dos momentos.
Respecto al lector de sus libros, ocurre supongo algo similar a lo que él propone. También tiene "species" y "lumen". Al menos en lo que a lo de Dios corresponde.
El último párrafo vuelve a recordar la unidad de los trascendentales y el sentido de conjunto de su obra, partiendo de lo anterior. La estética, el "pulchrum", como percepción de la manifestación de Dios (no de cualquier otra percepción); la dramática, que correspondería al "bonum", como la acción de Dios, el contenido por tanto de la revelación; y la lógica de los modos de expresión de Dios como "verum". Interesante resaltar que son lo otro respecto de la persona, lo trascendental vivible inmanentemente. Y mejor ir paso a paso.
En el mismo discurso, y aquí que comienza todo, se hace memoria de Abrahán, resaltando su experiencia personal y única con el Dios bello, bueno y verdadero. Acontecimiento dramático entre Dios y la persona que es Palabra, Significado, Logos. Que no puede ser reducido de ninguna manera, que siempre desborda en todas las dimensiones la integralidad de la persona.
-----
Referencias bíblicas: Abrahán.
-----
Autores citados: Edgar de Bruyne, santo Tomás, Kant, Goethe (Fausto), Fichte.
----
Conceptos clave: species y lumen, forma y esplendor, percibir y ser arrebatado, fe y gracia, trascendentales, obrar y modos de expresión.
Leyendo REPÚBLICA de Platón (21)
Comienzo en 343d hasta 344d
Ha tomado la palabra Trasímaco. Más que tomarla, secuestrarla. Habla y habla en un discurso amplio, que rompe el diálogo, con la intención probable de no escuchar a nadie y ser él el pastor de este nuevo rebaño que balará al final en forma de aplauso aturdidor. Es su felicidad, y solo ella, la que está de manifiesto en la complacencia de sí mismo. Queda todavía.
En lo que sigue, Trasímaco quiere mostrar que el hombre justo tiene menos que el injusto. Y la expresión no puede ser más clarificadora. Que no es que el hombre justo reciba más por su justicia, como premio. Sino que el justo, en su justicia, tiene menos. Lo cual indica, claramente, que en su convivencia con el injusto éste actúa orgullosamente como ladrón de sus bienes. Algo que, en cualquier caso, está por demostrar, pero indica claramente dónde está puesta la intención y queda dibujado el horizonte vital de Trasímaco. Si los justos se empobrecen respecto a los injustos, ¡evidentemente hay que ser de los injustos! ¡Faltaría más! ¡Quién no lo quiere!
σκοπεῖσθαι δέ, ὦ εὐηθέστατε Σώκρατες, οὑτωσὶ χρή, ὅτι δίκαιος ἀνὴρ ἀδίκου πανταχοῦ ἔλαττον ἔχει.
Qué pena, digo yo, que Trasímaco no quiera hablar tan claro como ha empezado hablando. Le queda discurso. A ver si consigue expresarse del todo y llega al final de su tesis: No hay ley, no hay norma, no hay nada que obedecer; Todo queda relativo al más fuerte, ni siquiear a la persona; Todo está dominado por el discurso más convincente, que es el más fuerte, porque es el que vence la vida del otro, que puede ser enemigo y lo es, de mi felicidad. Y así, si lo dice así, todos lo entenderán muy bien. Sin duda, es probablemente algo más cotidiano y común de lo que avergüenza reconocer.
Ahora llegan los ejemplos, que para este sofista, demuestran que lo que dice es cierto, que es la verdad, que es así como funciona el mundo. Primero, en los pactos, en los acuerdos y en las alianzas entre personas. En las asociaciones, que son pertenencias mutuas. Aquí el que es justo tiene menos. ¿Porque se modera o porque el injusto se aprovecha? No lo dice. Solo lo aclara. Y quizá Sócrates asiente. ¿Por qué?
Segundo, en lo común, en lo del Estado, en lo vinculante como comunidad en sentido amplio. Por ejemplo, en los impuestos. El justo paga más, el injusto paga menos. Ya se ve que aquí no hay más medida que la libre voluntad de cada uno para hacer lo que realmente le dé la gana con todo, sin atender a nada más que a sí mismo y haciendo de todo vínculo algo ridículo, vaciado de responsabilidad y carácter, sin entidad. Pura apariencia de pertenencia, falsa desde su misma raíz, carente de sentido, sin perfección. ¡Tremendo! ¡Puro borreguismo! ¡Extraordinaria amalgama de vidas inertes!
Tercero, a la hora de cobrar. Ahí sí que el injusto pone la mano sin quitarla, en balanza de su propia ambición, con una avaricia tal que nada le parezca suficiente, en la que no se ajusten dos vidas en sus deudas y deberes, sino todo el mundo respecto a sí mismo como su poseedor potencial. ¿Quién no quisiera acumular tanto que se sintiera desbordado? Es aquí donde algunas lecturas del reemplazo de la vida por las cosas pierden el paralelo ontológico entre ambas actitudes. En la voz de Trasímaco, el hombre poderoso y fuerte deviene en creador de todo y no exclusivamente en quien se sacia vorazmente apagándose a sí mismo como cosa más entre otras.
Cuarto, en lo que toca a ocupar un "cargo", en el que no hay responsabilidad ninguna, sino solo aprovechamiento de una cierta posición de altura loca, disfrazada en un encanto que no tiene para deslumbrar, como lo hace la gloria, al pobre, al ciudadano, al indigente de sí, al que no puede valerse con sus fuerzas.
Recordar que los "cargos" en Atenas suponían, según la ley, la necesaria desatención de las cuestiones particulares para ocuparse de las de todos. Pero, si no las segundas, al menos respecto de lo primero tenía que existir un cierto abandono de las costumbres anteriores al cargo. Lo que Trasímaco propone es, con sutileza, que el buen gobernante debe aprovechar este momento para vivir muy por encima de lo de antes, para mejorar su condición, y no para servir a otros con lo suyo. Eso sería locura, estupidez, tontería. ¡Qué mundo aquel, qué malos gobernantes tenían los griegos!
Es más, el gobernante que no beneficia a su familia y amigos, encima queda mal. Con lo cual, después se queda incluso sin estas relaciones. ¡Por justo!
¿Y el injusto? Todo lo contrario. A ese le va muy bien, pero muy bien en todo. Y en cada ocasión se enriquece y es más valorado, por los privilegios que ha alcanzado, por las posibilidades que le da el poder para sí y los suyos, para acrecentar su capital.
Y Trasímaco, por fin, dice lo que piensa y a qué aspira, y cuál es el modelo ideal de persona (y sociedad, por tanto) que desea ser y por la que luchará: ser el tirano, la tiranía, la de la totalidad para sí, sea lo que sea, sea sagrado o privado, usando para ello lo necesario, sea el engaño o sea la violencia. Es decir, no solo secuestrar las cosas, sino las vidas; no solo quedarse con la riqueza de los demás, sino esclavizando a otros. ¡Y punto! ¡Qué claro ha sido ahora Trasímaco, empujado por sí mismo y escuchándose a sí mismo en el alma! ¡Esto sería felicidad! ¿Qué más hay que decir? ¿No es esto lo que realmente todos quieren? ¿Por qué no decirlo blanco sobre negro? ¿Por qué nadie más lo dice? Y para esto también tiene respuesta: por miedo a los demás, por miedo a otros; no por desconocimiento de sí, sino por miedo a padecer de otros lo que él realmente desearía realizar.
Hoy, en el siglo XXI, se habla mucho más de dictadura que de tiranía y totalidad. Por mi parte, creo imprescindible superar algunas palabras que manipulan el pensamiento para no dejar ver claramente las intenciones que subyacen, en el sentido en el que Trasímaco se muestra como pocos, tan abiertamente. Quizá no supo que iba a resonar tan largamente. Imagino a algunos frotándose las manos. Algunos muy leídos y seguidos hoy, se frotan las manos porque lo que dice Trasímaco es, en verdad, su proyecto de vida, con el que están absolutamente comprometidos ante un público extremadamente borreguil. ¡Pero no vayas a decirle a los de la caverna cuál es su situación si no estás dispuesto a que te crucifiquen!
Bien leído, en Trasímaco no hay ninguna apelación a la justicia, sino una cierta destrucción de ella, para que se resuelva en la historia el conflicto incoado en cada persona. ¡Que venza el más fuerte! ¡Fin!
Este discurso, en palabras de Sócrates, termina con voluntad de que ya no se diga nada más y se cierre todo diálogo, apoderándose de la conversación para que no continúe y realizar, al menos en este espacio, su querer. Ahora bien, Sócrates no está dispuesto a dejarle ir, así sin más.
viernes, 2 de abril de 2021
Leyendo a Balthasar (002). Gloria I. Prefacio.
En la dedicatoria aparecen tres citas. En español, Juan de la Cruz. En francés, Pascal. En alemán, Hamann. Dan buena muestra de cuál será el terreno amplísimo que camina y de qué modo quiere afrontar la vocación teológica con esta obra publicada a las puertas de que comience el Concilio Vaticano II.
Cada una abre su horizonte en diálogo con las otras. El místico carmelita hacia la sabiduría de la gloria de Dios en la belleza de su huella. El inquieto filósofo de las razones del corazón para no dejarse llevar de la oscuridad de una presencia inabarcable. El pietista socrático alemán para dar la razón de esa teología que se quiere escribir bajo el signo de la santidad, como ejercicio de reconciliación con el Espíritu, que no permite descanso.
Balthasar esboza en el prefacio el objetivo último: completar una teología que vuelva a la unidad de los trascendentales, recuperando lo bello perdido, olvidado conscientemente o no. Es decir, revitalizar el conocimiento de Dios desde el punto de vista de una estética que no sustituya ni a la ética ni a la lógica, y que a su vez los sitúe inseparablemente en el horizonte del pensamiento y la acción religiosa.
Muy resumidamente, para no confundirnos, lo bello aquí no es la belleza mundana, de las realidades del mundo propiamente hablando. No se trata de una estética de maquillajes, de adornos, de ocultamientos. Sino, al revés, lo bello aquí se refiere al aparecer, al acontecer, a la receptividad humana y, por tanto, a la capacidad de Dios. Insistir en esto es importante. No se trata de "poetizar" la teología, sino de aproximarnos lentamente al modo como Dios se ha acercado a la humanidad en Cristo y en el Espíritu.
Por eso la obra de Balthasar tiene tres partes:
- La primera. La cuestión del conocimiento teológico, su estructura subjetiva y sus supuestos objetivos. (Como nota, añade que comprende la teología fundamental unida a la dogmática, ni separada, ni contrapuesta.) ¿Es posible este conocimiento? ¿Cómo se da? ¿De qué? ¿Qué alcance tiene? En este momento, me parece crucial. Porque el método, y es algo que repito demasiado últimamente, da el alcance de la investigación y nos pone en marcha por un camino concreto. La reflexión sobre el método y los pasos dados es crucial. No es una pérdida de tiempo, sino todo lo contrario. ¿Dónde queremos llegar y qué vía coger para ir en esa dirección? Si no se piensa esto, si se camina sin más, se puede llegar a cualquier lugar. Y los presupuestos que imprime una época, la que sea, deben esclarecerse lo suficiente.
- La segunda. Una fundamentación y confirmación histórica. A esto lo llama "desenvolvimiento progresivo de la estética teológica". Tomará como referencia a los grandes "creadores" de la teología. Doce autores cuya fecundidad teológica ha ido de la mano de lo bello y la gracia. Los iré viendo de nuevo, pero me parece muy acertado hacer memoria de una historia, que no tengo tan claro que sea tal desenvolvimiento, aunque sí reconozco una progresión, ciertos avances. En esta historia nuestra, que no se debe perder, efectivamente algunos referentes han sido más claros y luminosos que otros, o han sido más aceptados y han tenido mayor recorrido. La selección es importante. Se verá en los volúmenes correspondientes. Un trabajo muy exigente.
- La tercera. Deja para el final de esta primera parte la "confrontación entre la estética filosófica y la teológica." Es decir, la consideración de la "gloria" (belleza trascendental) en la metafísica y el estudio bíblico. Algo que ilusiona aquí es la vertiente ecuménica, la de su momento, que ha sido muy fructífera y entusiasmante; y, con ella, la apertura de la teología católica como en siglos no había sucedido y que, sin lugar a dudas, ha sido enriquecedora en grado sumo. (Como señala el autor, este programa no llegó a cumplirse, lamentablemente. Aunque quedan trazos por doquier de la preocupación en esta dirección.)
Leyendo REPÚBLICA de Platón (20)
Comienzo en 342c hasta 343d
Sócrates ha puesto de manifiesto algo que no debe olvidarse jamás, aunque veremos que debe ser muy matizado. Efectivamente, todo arte gobierna sobre sus cosas. El conocimiento manda y domina, es capaz de poner orden en ese mundo sin sentido, dirigirlo y encaminarlo hacia algún lugar, con algún objetivo superior a sí mismos, hasta extraer su excelencia y grandeza. Más brevemente:
ἀλλὰ μήν, ὦ Θρασύμαχε, ἄρχουσί γε αἱ τέχναι καὶ κρατοῦσιν ἐκείνου οὗπέρ εἰσιν τέχναι.
Trasímaco ni aparece, es Sócrates quien va contando todo con sus palabras y mostrando en su argumentación que llegaron juntos a la conclusión de que el arte está más al servicio de lo gobernado que de quien lo gobierna. Momento en el que, justo antes de llegar a la conclusión de la contradicción de Trasímaco respecto a la justicia, interviene al modo como es propio en él (343a):
"¿Por qué no te limpias los mocos, Sócrates?"
Algo así como decir que es un crío, un niño todavía. ¿Un idealista iluso e ignorante que no conoce cómo es, de verdad, el mundo? ¿Alguien que todavía juega y que no ha probado la seriedad de la vida? ¿Alguien distraído con muñecos, un contador de historias? ¿Alguien infantil y ridículo en cuerpo adulto? ¿Alguien a quien escuchar y aplaudir, pero no tomar en serio? ¿Alguien que necesita supervisión de su nodriza, inválido por sí mismo, invalidado por su niñería? ¿Alguien sin criterio, alguien sin conocimiento, alguien sin experiencia? ¿Alguien en quien el mundo todavía no ha penetrado suficientemente, que no se ha hecho a él como corresponde a un adulto? ¿Alguien en quien el tiempo no ha trabajado como suele hacerlo, que no sabe lo que hay en la ciudad y cómo es la vida en ella? ¿Alguien que vive de espejismos, entre sus ilusiones, en la creación de sí mismo?
¿A qué viene todo esto, todo este ataque? Ahora sí, por fin Trasímaco dice lo que realmente piensa sin adornos. Hay clases de personas, no todas son iguales, ni mucho menos. Como si fuera una división por la naturaleza o por la sociedad, las personas se distinguen entre sí sin confusión. Al igual que nadie se equivocaría al hablar de un pastor o el cuidador de bueyes confundiéndolos con sus animales, y todos tienen claro que no los cuidan por el beneficio ni de las ovejas ni las reses, sino por sí mismos, para aprovecharse de ellos. Unas personas son como el pastor y otras como los borregos.
Los gobernantes son pastores respecto a ovejas. Los gobernados son, según Trasímaco, ovejas respecto a los pastores. Los gobernados gobiernan pensando en su beneficio, el que pueden sacar de los gobernados. Y por eso les ordenan esto o aquello. Y los gobernados, que son realmente borregos, obedecen porque no tienen otra razón de ser que esa, la de beneficiar al gobernante. Y no lo saben, por supuesto, porque son borregos y poco más.
Lo que está diciendo Trasímaco es de una enorme gravedad. Por si nadie se ha enterado con la comparación, lo aclara.
"Has ido -Sócrates- tan lejos en lo concerniente a lo justo y a la justicia, a lo injusto y a la injusticia, que desconoces que la justicia y lo justo es un bien realidad ajeno al que lo practica, ya que es lo conveniente para el más fuerte que gobierna, pero un perjuicio propio del que obedece y sirve; y que la injusticia es lo contrario y gobierna a los verdaderamente ingenuos y justos, y que los gobernados hacen lo que conviene a aquel que es más fuerte, y al servirle hacen feliz a éste, más de ningún modo a sí mismos. Es necesario observar, mi muy cándido amigo Sócrates, que en todo sentido el hombre justo tiene menos que el injusto."
Por muchas veces que se lea, da igual. Lo que ha dicho es lo que realmente piensa. Y no solo él. Puede decirlo porque sabe que, en el fondo, está poniendo de manifiesto la opinión común de la mayoría. Incluso de muchos de los que en público no se atreven a decirlo tal cual: hay pastores, hay borregos. La gran parte de la sociedad vive así. Que no es mirando por encima del hombro al otro, sino tratando como corresponde a los inferiores, siendo ellos superiores; o a la inversa, tratándose a sí mismo como inferior respecto a otros, a los que debe someterse, por miedo y todo lo derivado del miedo. Trasímaco lo sabe. Acaba de obligar a la conciencia de clase al círculo que se sienta a dialogar tranquilamente en casa de Céfalo, aunque en su ausencia.
Realmente es Sócrates el confundido, el equivocado respecto a la mayoría. Y él, que no lo sabe, va a conocer de primera mano lo que piensa el conjunto, la clase de gente que es superior y debe gobernar al resto como el pastor se beneficia de las ovejas y saca de ellas el mayor partido posible. Incluso cuando el pastor cuida y ayuda a las ovejas lo hace por su propio bien, para no perder beneficios posibles. Y esta es, en verdad, la clave que da acceso a cómo la sociedad está organizada entre gobernantes y gobernados. Y probablemente valga, como análisis general, tanto para el tiempo de la "polis" como para la época de la "globalización".
Para Trasímaco, "justo" es una especie de convención, una palabra generada precisamente para la distinción, es el criterio que divide la humanidad, y no precisamente lo que la humanizaría. Sirve al más fuerte, en tanto que es quien establece las leyes para el gobierno del rebaño. Poco más. Debido a esto, es Sócrates el ingenuo, quien lo ha entendido de otro modo, del equivocado, quien se ha creído el engaño como un borrego más sin serlo. Y Trasímaco quiere devolverlo al otro lado, a la clase social a la que sí pertenece. O más bien no. Se trata de que él comprenda que es oveja respecto a Trasímaco y, con crudeza, obedezca pero ahora sabiendo lo que hay detrás de toda ley: nada, nada valioso, salvo la felicidad ajena, la felicidad del más fuerte. Por cierto, aquí aparece ya la palabra que después se dirá que es en el discípulo de Platón el fin último de toda persona en tanto que ser de relaciones y de palabra-razón.
Sócrates calla en todo el discurso, que solo simplemente ha empezado. Y lo ha hecho con mucha evidencia. La justicia, que si existe es por quien gobierna, es la vara con la que conduce al rebaño. Y ningún pastor se da a sí mismo con ella, sino solo a las ovejas, especialmente a las que quieren salirse de los márgenes, explorar algo diferente a la condición en la que han caído. E insisto, para Trasímaco esta distinción tan radical entre personas-personas y personas-cosas tiene algo de ontología creada por medio de la justicia, como si la justicia ordenara realmente lo que las cosas son.
jueves, 1 de abril de 2021
Leyendo a Hans Urs von Balthasar (001).
Cualquiera puede empezar a leer a Hans Urs von Balthasar (1905-1988) cuando quiera y pueda. Especialmente si se desconoce el tamaño de la obra en su conjunto. El grueso son 20 tomos, ni pequeños ni ligeros, en torno a los tres trascendentales: belleza (7 volúmenes de Gloria), bien (5 volúmenes de Teodramática) y verdad (3 volúmenes de Teología); a los que sumar el epílogo en otro volúmenes y los 5 de Escritos, de los cuales el último no está traducido al español. Hay que añadir, si se quiere leer todo, otros textos, libros y artículos. Conocer a Balthasar será siempre, además, algo diferente a leer todo.
Aún así, con paz y paciencia, voy a intentarlo -esto se sabe cómo comienza, no cómo termina o si se podrá terminar- y compartir algunas anotaciones, preguntas y diálogos. Como quien lee sin saber y busca aprender. Sentarse a leer en la situación del alumno que nada tiene que enseñar a nadie y solo debe aprender lo más y lo mejor posible.
No sé cómo escribía Balthasar, aunque tengo curiosidad. Está claro que hay un gran esquema general amplísimo, capaz de englobar teología, filosofía, artes e historia, con intuiciones profundas que se van explicitando en las diferentes partes haciendo valer cada vez con mayor fuerza la tesis general. Sin embargo, en ciertas páginas brillantes se condensan de modo especial las claves fundamentales y brilla con esplendor. Queda en mí, siempre con traducciones, la sensación de una prosa gigantesca y bella, más que una argumentación esquematizada. No quiere decir, sino que comunica impulsado por el deseo de mostrar, de poner delante de Dios mismo, belleza, bien y verdad.
Sea como sea, esta vez no quiero leerlo rápido, ni hacer un resumen. Y ni mucho menos lo hago como alguien que sabe, experto en teología, filosofía o Balthasar. El método será entonces ir despacio, pensando (en el sentido más amplio posible) a partir de esta teología.
¿Por qué Balthasar y no otras teologías?
Pues no porque sea la única que haya que leer, ni probablemente la mejor. No tengo tanto criterio intelectual como para valorar eso. Simplemente porque me parece relevante para estos tiempos y, en cuanto a teología, me permite pensar innumerables asuntos que abarcan prácticamente todas las cuestiones de interés personal. Consciente plenamente de que, para otros asuntos y asuntos actuales además, hay que acudir a fuentes más diversas. Es decir, nada sectario, nada de reducción. Al contrario, diría yo. Balthasar es un buen trampolín para una formación más amplia y la necesidad de ampliar el estudio.
Y por qué Balthasar. Porque habla de Dios. Y lo hace claramente. Y por su acento en la belleza. Y porque es difícil. Y porque permite discutir. Y porque está conectado directamente con el siglo XXI. Y porque todos los posteriores a él y todos los actuales lo conocen y lo deberían haber estudiado. Y porque es amplísimo. Y porque repite muchas cosas, para que no pasen desapercibidas. Y porque tiene un amplísimo conocimiento con horizonte filosófico y cultural. Y porque ama la música. Y porque no teme la mística. Y porque me parece absolutamente dialogante. Y por un pequeño libro, con claves fundamentales. Y porque es una teología densa. Y porque no esconde sus preguntas. Y porque busca responder. Y porque está traducido (gracias por este inmenso trabajo). Y porque está construido con orden. Y porque busca a Dios, encarnado en Jesucristo y con fuerte presencia del Espíritu, que ama la humanidad y cuida del mundo.
No soy alguien que sabe mucho. Esto no es nada para ningún estudio superior. Hay muchos expertos, a quienes leo con enorme gratitud por sus esfuerzos.
Hoy, 1 de abril de 2021, es además Jueves Santo. Preciosa coincidencia.
Como tengo tiempo:
- Gloria I. Enlace al libro.
- Página web sobre Balthasar. Enlace.
-
Son las 18:14h y comienzo a escribir. Hoy no tengo mucho que contar, así que seré breve. El día ha sido común. Clases y casa, salir a mover ...
-
En el texto sigue hablando Sócrates. Es una pequeña defensa propia en medio del juicio, y va dirigido muy directamente a la asamblea democrá...
-
De momento no he llegado a 100 visitas y no tengo ningún comentario en el blog . A ver quién se anima. Yo pensaba que la gente estaba más ab...
-
Notas previas : la nieve no ha sepultado la obligación de llevar mascarilla en la calle, ni ha hecho desaparecer la covid, por si alguien lo...
-
Estamos en un momento crucial del diálogo. Probablemente el corazón de la Defensa de Sócrates. Una intervención extensa que se puede dividir...
-
Aristóteles está por explorar. Sin duda, un referente del pensamiento, de enorme repercusión por su doctrina sobre la acción. El dato de par...
-
La calumnia tiene dos versiones. La primera, decir que Sócrate es más sabio que nadie porque a todos deja en ridículo, por lo que es normal ...
-
Salgo hacia el colegio en 30 minutos, así que voy a ser más que breve. Comienzo por la anécdota del día. Como siempre, espero en la puerta ...
-
La vida sencilla es la vida mejor. ¿Estamos locos o qué? Ojalá. El 6 de enero tiene su historia. Me sale decir fantasía, ilusión, dosis d...
-
En ausencia de interlocutor directo, Sócrates trae consigo la pregunta en torno a su actividad cotidiana, que ahora le acarrea tantos proble...